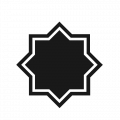La luz ocre de una inerte mañana
me hizo dudar de todo lo que mis ojos
son capaces de ver;
Las ladrillos se fundieron
en el zócalo de mis pupilas,
como pintura corrida
de un cuadro recién parido.
Sentí un pequeño remanente
de eso que llaman Nirvana
durante un vaivén de tiritones.
Me encontré sobre un mapamundi del revés
en un rincón de la rígida Europa.
En algún lugar de sus profundas arterias,
de su cuerpo de carbón,
se levantó una persiana que nunca abre.
Desde
caer cuerpos desde las cornisas
y la sangre que arrastran consigo
densa como alquitrán.
Las paredes han desatado un rumor.
El grito tóxico de los avaros
aumenta sus decibelios
de menos a más de abajo arriba.
Y nos arrastra a todos a lo más profundo de sus pozos.
La ciudad engendra mil bastardos
en los mares de sangre y semillas
que se forman en sus alcantarillas,
alumbrando por las arquetas telefónicas
a estos seres amorfos y sin garbo
que lloran al ver rotos los troqueles
de donde han salido,
mientras devoran los jirones
que dejó en su huida de plata la empatía.
Todos esos mutantes de la ciudad,
esperan abajo a que salte
desde este balcón vestido con luces ficticias
y que deje mis sesos esparcidos
por el tapiz de hormigón
que hay bajo sus molidos pies.
Todos esos engendros gritan
en una coreografía de aspavientos
y de ademanes de violencia
buscándome, reclamando mi rutina
de dejar mi persiana bajada
porque no tengo textos que leer
ni palabras con que expresar
el grito de desesperación
resultante de una libertad inventada.
La luz caoba de esa apática mañana
me hizo poder esclarecerme y ver
bajo las capas de perfección absoluta
de aquellos monstruos disfrazados de ego,
y en mis arrebatos de lucidez
darme cuenta
que mirando más allá
del cimborrio de la torre,
a párcecs de distancia,
es todo tan nítido y justo
que la más compleja ley
se puede diseñar en una servilleta de papel.