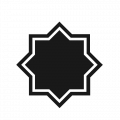Tengo un compadre de profesión todólogo
que si te escucha hablar de un tema
tiene que demostrar que sabe más que tú,
– si no de ese, de cualquiera -,
y corregir lo que no has entendido bien,
– porque él sí -.
No logro descifrar sus rituales de sabiduría.
Sus métodos de razonamiento,
sus capacidades deductivas
ni su profunda reflexión.
Nada nuevo se le puede enseñar.
Todo lo trae de base.
Si no sabe de algo:
en tres días conoce más leyes que un abogado
en cuatro habla latín y perfecciona el hebreo
y en una semana sabe cómo asaltar el Palacio de Invierno.
No llego a comprender qué tengo que hacer
para evitar su juicio,
el golpe de su martillo en mi oído
cada vez que entona mi nombre,
quitarme la patita de encima en cualquier conversación.
Tengo que decirle a mi compadre
mi opinión sobre su pecho palomo,
sobre sus tonos agresivos
y ese lenguaje corporal tan violento;
decirle que me tiene la moral comía
y que ya me queda poco por hacer.
Mi devota cobardía es parte del problema.
Tengo pánico al sumario de su juicio.
Las palabras de veneno
que comente con mi otro compadre.
Siento pavor al conversar con él.
Me da vértigo sentirme inferior.
Ver mi ego expuesto y lapidado.
Soy reo del silencio evitando la confrontación.
He alimentado al monstruo
que prefiere excederse en palabras
y prolongar los silencios.
Las toxicidades masculinas
que forjarán en el adiós
ese frío telón de acero
que taparán nuestras miradas.