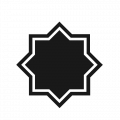No se me han olvidado las mañanas
de expectativas y panes blancos,
galletas Dinosaurio, Dragonball
y los churretes de sudor negro
antes de la hora de comer.
Éramos peces esperando salir
de la jaula con barrotes de mar.
El horario lectivo eran los salabres
de los críos que nos atrapaban
para jugar con nosotros.
Qué pena no haber coleccionado
los granos de arena atrincherados
entre las uñas negras y verdes.
Las lombrices que cagábamos
después de tragar litros de agua salada.
Los piojos que engordaban en mi pelo
y las chanclas que nos robaba el rompeolas.
Echo en falta el “no te metas
con tanta resaca y marea”
y me sobra el meterme
sin que importe la resaca y el mareo.
Tengo nostalgia de la silla de playa de la mama
plantada entre el ecosistema de cremas
toallas, cubos y bolsas gigantes
llenas de sandía y melocotones fríos.
De la torre azul de vigilancia, su bandera verde.
Todavía quiero escalar la torre azul del socorrista.
Todavía me gusta mearme el brazo
porque hoy hay medusas
y enterrarme la pierna hasta más de la rodilla.
Añoro el sabor de los bocadillos con piedras,
las conchas de los ermitaños
y el polvo que levantaba
nuestros partidos de fútbol.
Me entra modorra con los hidropedales.
Ganas de ser capitán pirata en uno de ellos.
Descubrir los misterios del fondo
con apnea y gafas sin tubo,
nadar más allá de la boya:
aquella joya amarilla de la superficie
que marcaba el horizonte
de nuestro campo de juego.
El campo se quedó corto:
Llegaron los guiris y fuimos beduinos.
Unos migramos, otros pusieron las hamacas
donde ahora se tumban los guiris
a pescar melanomas y cogorzas.
Me entra el vértigo de pensar
que he dejado de ser un pícaro gamberrete
que jugaba desnudo cuando el sol
se daba el chapuzón final.
Pero por mucho que corra el aire,
que la mar se levante de poniente
a romper el cemento que le cerca,
siempre quedarán nuestras huellas indelebles
en lo más profundo de nuestra orilla.