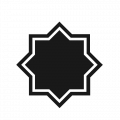No duele tanto el buenos días
si lo dejo todo con orden y pulcritud.
Basta con hacer la cama antes de salir
para quitarle dientes a las fieras
que ansían mi sangre de gacela.
Hago la cama los días que me siento débil.
Me gusta dejar los ácaros tejiendo los sueños.
Formando espantapájaros para mis pesadillas,
coleccionando atrapasueños de avispero
coral del mediterráneo.
Hacer la cama es domar la mente.
Sacar la mala savia y los aviones de papel mojados
de las eternas noches de liturgia de amor
con los que viajamos tanto como pudimos;
volando de pelusa en pelusa,
de una pluma del edredón a otra
y de todas las veces que encallamos
en la almohada cabeza con cabeza.
No duele tantísimo el buenos días
si salgo de la habitación con la cama recién hecha
y peinados los pelos de la manta.
La hago todos los días para no sentirme débil.
Para dejarme lo mejor para el final:
lo perfecto tiene que romperse
para que tenga razón de ser.
La dejo espejo sin arrugas
para camuflar el olor perdido
de aquellos días donde comimos labios
antes que los arándanos;
las feas manchas moradas
del colchón que visto todas las mañanas
con el cariño y el desdén del que sabe
que hacer la cama es recordar
que de noche todo
acaba siempre deshecho.